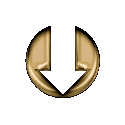EL ACOMODADOR
cuento de Felisberto Hernández
Apenas había dejado la adolescencia me fui a vivir a una ciudad grande. Su centro -donde todo el mundo se movía apurado entre casas muy altas- quedaba cerca de un río.
Yo era acomodador de un teatro; pero fuera de allí lo mismo corría de un lado para otro; parecía un ratón debajo de muebles viejos. Iba a mis lugares preferidos como si entrara en agujeros próximos y encontrara conexiones inesperadas. Además, me daba placer imaginar todo lo que no conocía de aquella ciudad.
Mi turno en el teatro era el último de la tarde. Yo corría a mi camarín, lustraba mis botones dorados y calzaba mi frac verde sobre chaleco y pantalones grises, en seguida me colocaba en el pasillo izquierdo de la platea y alcanzaba a los caballeros tomándoles el número; pero eran las damas las que primero seguían mis pasos cuando yo los apagaba en la alfombra roja. Al detenerme extendía la mano y hacía un saludo en paso de minué. Siempre esperaba una propina sorprendente, y sabía inclinar la cabeza con respeto y desprecio: No importaba que ellos no sospecharan todo lo superior que era yo. Ahora yo me sentía como un solterón de flor en el ojal que estuviera de vuelta de muchas cosas; y era feliz viendo damas en trajes diversos; y confusiones en el instante de encenderse el escenario y quedar en la penumbra la platea. Después yo corría a contar las propinas, y por último salía a registrar la ciudad.
Cuando volvía cansado a mi pieza y mientras subía las escaleras y cruzaba los corredores, esperaba ver algo más a través de puertas entreabiertas. Apenas encendía la luz, se coloreaban de golpe las flores del empapelado: eran rojas y azules sobre fondo negro. Habían ajado la lámpara con un cordón que salía del centro del techo y llegaba casi hasta los pies de mi cama. Yo hacía una pantalla de diario y me acostaba con la cabeza hacia los pies; de esa manera podía leer disminuyendo la luz y apagando un poco las flores. Junto a la cabecera de la cama había una mesa con botellas y objetos que yo miraba horas enteras. Después apagaba la luz y seguía despierto hasta que oía entrar por la ventana ruidos de huesos serruchados, partidos con el hacha, y la tos del carnicero.
Dos veces por semana un amigo me llevaba a un comedor gratuito. Primero se entraba a un hall casi tan grande como el de un teatro, y después se pasaba al lujoso silencio del comedor. Pertenecía a un hombre que ofrecería aquellas cenas hasta el fin de sus días. Era una promesa hecha por haberse salvado su hija de las aguas del río. Los comensales eran extranjeros abrumados de recuerdos. Cada uno tenía derecho a llevar a un amigo dos veces por semana; y el dueño de casa comía en esa mesa una vez por mes. Llegaba como un director de orquesta después que los músicos estaban prontos. Pero lo único que él dirigía era el silencio. A las ocho, la gran portada blanca del fondo abría una hoja y aparecía el vacío en penumbra de una habitación contigua; y de esa oscuridad salía el frac negro de una figura alta con la cabeza inclinada hacia la derecha. Venía levantando una mano para indicarnos que no debíamos pararnos; todas las caras se dirigían hacia él; pero no los ojos; ellos pertenecían a los pensamientos que en aquel instante habitaban las cabezas. El director hacía un saludo al sentarse, todos dirigían la cabeza hacia los platos y pulsaban sus instrumentos. Entonces cada profesor de silencio tocaba para sí. Al principio se oían picotear los cubiertos; pero a los pocos instantes aquel ruido volaba y quedaba olvidado. Yo empezaba, simplemente, a comer. Mi amigo era como ellos y aprovechaba aquellos momentos para recordar su país. De pronto yo me sentía reducido al círculo del plato y me parecía que no tenía pensamientos propios. Los demás eran como dormidos que comieran al mismo tiempo y fueran vigilados por los servidores. Sabíamos que terminábamos un plato porque en ese instante lo escamoteaban; y pronto nos alegraba el siguiente. A veces teníamos que dividir la sorpresa y atender al cuello de una botella que venía arropada en una servilleta blanca. Otras veces nos sorprendía la mancha oscura del vino que parecía agrandarse en el aire mientras la sostenía el cristal de la copa.
A las pocas reuniones en el comedor gratuito, yo ya me había acostumbrado a los objetos de la mesa y podía tocar los instrumentos para mí solo. Pero no podía dejar de preocuparme por el alojamiento de los invitados. Cuando el "director" apareció en el segundo mes, yo no pensaba que aquel hombre nos obsequiaba por haberse salvado su hija, yo insistía en suponer que la hija se había ahogado. Mi pensamiento cruzaba con pasos inmensos y vagos las pocas manzanas que nos separaban del río; entonces yo me imaginaba a la hija, a poco centímetros de la superficie del agua; allí recibía la luz de una luna amarillenta; pero al mismo tiempo resplandecía de blanco, su lujoso vestido y la piel de sus brazos y su cara. Tal vez aquel privilegio se debiera a las riquezas del padre y a sacrificios ignorados. A los que comían frente a mí y de espaldas al río, también los imaginaba ahogados: se inclinaban sobre los platos como si quisieran subir desde el centro del río y salir del agua; los que comíamos frente a ellos, les hacíamos una cortesía, pero no les alcanzábamos la mano.
Una vez en aquel comedor oí unas palabras. Un comensal muy gordo había dicho: "Me voy a morir". En seguida cayó con la cabeza en la sopa, como si la quisiera tomar sin cuchara; los demás habían dado vuelta sus cabezas para mirar la que estaba servida en el plato, y todos los cubiertos habían dejado de latir. Después se había oído arrastrar las patas de las sillas, los sirvientes llevaron al muerto al cuarto de los sombreros e hicieron sonar el teléfono para llamar al médico. Y antes que el cadáver se enfriara ya todos habían vuelto a sus platos y se oían picotear los cubiertos.
Al poco tiempo yo empecé a disminuir las corridas por el teatro y a enfermarme de silencio. Me hundía en mí mismo como en un pantano. Mis compañeros de trabajo tropezaban conmigo, y yo empecé a ser un estorbo errante. Lo único que hacía bien era lustrar los botones de mi frac. Una vez un compañero me dijo: "¡Apúrate, hipopótamo!" Aquella palabra cayó en mi pantano, se me quedó pegada y empezó a hundirse. Después me dijeron otras cosas. Y cuando ya me habían llenado la memoria de palabras como cacharros sucios, evitaban tropezar conmigo y daban vuelta por otro lado para esquivar mi pantano.
Algún tiempo después me echaron del empleo y mi amigo extranjero me consiguió otro en un teatro inferior. Allí iban mujeres mal vestidas y hombres que daban poca propina. Sin embargo, yo traté de conservar mi puesto.
Pero en uno de aquellos días más desgraciados apareció ante mis ojos algo que me compensó de mis males. Había estado insinuándose poco a poco. Una noche me desperté en el silencio oscuro de mi pieza y vi, en la pared empapelada de flores violetas, una luz. Desde el primer instante tuve la idea de que me ocurría algo extraordinario, y no me asusté. Moví los ojos hacia un lado y la mancha de luz siguió el mismo movimiento. Era una mancha parecida a la que se ve en la oscuridad cuando recién se apaga la lamparilla; pero esta otra se mantenía bastante tiempo y era posible ver a través de ella. Bajé los ojos hasta la mesa y vi las botellas y los objetos míos. No me quedaba la menor duda; aquella luz salía de mis propios ojos, y se había estado desarrollando desde hacía mucho tiempo. Pasé el dorso de mi mano por delante de mi cara y vi mis dedos abiertos. Al poco rato sentí cansancio; la luz disminuía y yo cerré los ojos. Después los volví a abrir para comprobar si aquello era cierto. Miré la bombita de luz eléctrica y vi que ella brillaba con luz mía. Me volví a convencer y tuve una sonrisa. ¿Quién, en el mundo, veía con sus propios ojos en la oscuridad?
Cada noche yo tenía más luz. De día había llenado la pared de clavos; y en la noche colgaba objetos de vidrio o porcelana: eran los que se veían mejor. En un pequeño ropero -donde estaban grabadas mis iniciales, pero no las había grabado yo-, guardaba copas atadas del pie con un hilo, botellas con el hilo al cuello; platitos atados en el calado del borde; tacitas con letras doradas, etc. Una noche me atacó un terror que casi me lleva a la locura. Me había levantado para ver si me quedaba algo más en el ropero; no había encendido la luz eléctrica y vi mi cara y mis ojos en el espejo, con mi propia luz. Me desvanecí. Y cuando me desperté tenía la cabeza debajo de la cama y veía los fierros como si estuviera debajo de un puente. Me juré no mirar nunca más aquella cara mía y aquellos ojos de un puente. Eran de un color amarillo verdoso que brillaba como el triunfo de una enfermedad desconocida; los ojos eran grandes redondeles, y la cara estaba dividida en pedazos que nadie podría juntar ni comprender.
Me quedé despierto hasta que subió el ruido de los huesos serruchados y cortados con el hacha.
Al otro día recordé que hacía pocas noches iba subiendo el pasillo de la platea en penumbra y una mujer me había mirado los ojos con las cejas fruncidas. Otra noche mi amigo extranjero me había hecho burla diciéndome que mis ojos brillaban como los de los gatos. Yo trataba de mirarme la cara en las vidrieras apagadas, y prefería no ver los objetos que había tras los vidrios. Después de haber pensado mucho en los modos de utilizar la luz, siempre había llegado a la conclusión de que debía utilizarla cuando estuviera solo.
En una de las cenas y antes que apareciera el dueño de casa en la portada blanca, vi la penumbra de la puerta entreabierta y sentí deseos de meter los ojos allí. Entonces empecé a planear la manera de entrar en aquella habitación, pues ya había entrevisto en ella vitrinas cargadas de objetos y había sentido aumentar la luz de mis ojos.
El hall del gran comedor daba a una calle; pero la casa cruzaba toda la manzana y tenía la entrada principal por otra calle; yo ya me había paseado muchas veces por la calle del hall y había visto varias veces al mayordomo; era el único que andaba por allí a esas horas. Cuando caminaba de frente con las piernas y los brazos torcidos hacia afuera, parecía un orangután; pero al verlo de costado, con la cola del frac muy dura, parecía un bicharraco. Una tarde, antes de cenar, me atreví a hablarle. Él me miraba escondiendo los ojos detrás de cejas espesas, mientras yo le decía:
-Me gustaría hablarle de un asunto particular; pero tengo que pedirle reserva.
-Usted dirá, señor.
-Yo... -ahora él miraba el piso y esperaba- tengo en los ojos una luz que me permite ver en la oscuridad...
-Comprendo, señor.
-¡Comprende, no! -le contesté irritado-. Usted no puede haber conocido a nadie que viera en la oscuridad.
-Dije que comprendía sus palabras, señor; pero ya lo creo que ellas me asombran.
-Escuche. Si nosotros entramos a esa habitación -la de los sombreros- y cerramos la puerta, usted puede poner encima de la mesa cualquier objeto que tenga en el bolsillo y yo le diré qué es.
-Pero, señor -decía él-, si en ese momento viniera...
-Si es el dueño de la casa, yo le doy autorización para que se lo diga. Hágame el favor; es un momentito nada más.
-¿Y para qué?
-Ya se lo explicaré. Ponga cualquier cosa en la mesa apenas yo cierre la puerta; y en seguida le diré...
-Lo más pronto que pueda, señor...
Pasó ligero, se acercó a la mesa, yo cerré la puerta y al instante le dije:
-¡Usted ha puesto la mano abierta y nada más!
-Bueno, me basta, señor.
-Pero ponga algo que tenga en el bolsillo...
Puso el pañuelo; y yo, riéndome, le dije:
-¡Qué pañuelo sucio!
Él también se rió; pero de pronto le salió un graznido ronco y enderezó hacia la puerta. Cuando la abrió tenía la mano en los ojos y temblaba. Entonces me di cuenta que me había visto la cara; y eso yo no lo había previsto. Él me decía, suplicante:
-¡Váyase, señor! ¡Váyase, señor!
Y empezó a cruzar el comedor. Estaba ya iluminado pero vacío.
En la próxima vez que el dueño de casa comió con nosotros, yo le pedí a mi amigo que me permitiera sentarme cerca de la cabecera -donde se ubicaba el dueño-. El mayordomo tendría que servir allí, y no podría esquivarme. Cuando traía el primer plato sintió sobre él mis ojos y le empezaron a temblar las manos. Mientras el ruido de los cubiertos entretenía el silencio, yo acosaba al mayordomo. Después lo volví a ver en el hall. Él me decía:
-¡Señor, usted me va a perder!
-Si no me escucha, ya lo creo que lo perderé.
-¿Pero qué quiere el señor de mí?
-Que me permita ver, simplemente ver, puesto que usted me revisará a la salida, las vitrinas de la habitación contigua al comedor.
Empezó a hacer señas con las manos y la cabeza antes de poder articular ninguna palabra. Y cuando pudo, dijo:
-Yo vine a esta casa, señor, hace muchos años...
A mí me daba pena; y fastidio de tener pena. Mi lujuria de ver me lo hacía considerar como un obstáculo complicado. Él me hacía la historia de su vida y me explicaba por qué no podía traicionar al dueño de casa. Entonces lo interrumpí intimidándolo:
-Todo eso es inútil, puesto que él no se enterará; además, usted se portaría mucho peor si yo le revolviera la cabeza por dentro. Esta noche vendré a las dos, y estaré en aquella habitación hasta la tres.
-Señor, revuélvame la cabeza y máteme.
-No; te ocurrirían cosas mucho más horribles que la muerte.
Y en el instante de irme le repetía:
-Esta noche, a las dos, estaré en esta puerta.
Al salir de allí necesité pensar algo que me justificara. Entonces me dije: "Cuando él vea que no ocurre nada no sufrirá más". Yo quería ir esa noche porque me tocaba cenar allí; y aquellas comidas con sus vinos me excitaban mucho y me aumentaban la luz.
Durante esa cena el mayordomo no estuvo tan nervioso como yo esperaba, y pensé que no me abriría la puerta. Pero fui a las dos, y me abrió. Entonces, mientras cruzaba el comedor detrás de él y de su candelabro, se me ocurrió la idea de que él no habría resistido la tortura de la amenaza, le habría contado todo al dueño y me tendrían preparada una trampa. Apenas entramos en la habitación de las vitrinas lo miré: tenía los ojos bajos y la cara inexpresiva; entonces le dije:
-Tráigame un colchón. Veo mejor desde el piso, y quiero tener el cuerpo cómodo.
Vaciló haciendo movimientos con el candelabro y se fue. Cuando me quedé solo y empecé a mirar creí estar en el centro de una constelación. Después pensé que me atraparían. El mayordomo tardaba. Para prenderme a mí no hubiera necesitado mucho tiempo. Apareció arrastrando un colchón con una mano porque en la otra traía el candelabro. Y con voz que sonó demasiado entre aquellas vitrinas, dijo:
-Volveré a las tres.
Al principio yo tenía miedo de verme reflejado en los grandes espejos o en los cristales de las vitrinas. Pero tirado en el suelo no me alcanzaría ninguno de ellos. ¿Por qué el mayordomo estaría tan tranquilo? Mi luz anduvo vagando por aquel universo; pero yo no podía alegrarme. Después de tanta audacia para llegar hasta allí, me faltaba coraje para estar tranquilo. Yo podía mirar una cosa y hacerla mía teniéndola en mi luz un buen rato; pero era necesario estar despreocupado y saber que tenía derecho a mirarla. Me decidí a observar un pequeño rincón que tenía cerca de los ojos. Había un libro de misa con tapas de carey veteado como el azúcar quemada; pero en una de las esquinas tenía un calado sobre el que descansaba una flor aplastada. Al lado de él, enroscado como un reptil, yacía un rosario de piedras preciosas. Esos objetos estaban al pie de abanicos que parecían bailarinas abriendo sus anchas polleras; mi luz perdió un poco de estabilidad al pasar sobre algunos que tenían lentejuelas; y por fin se detuvo en otro que tenía un chino con cara de nácar y traje de seda. Sólo aquel chino podía estar aislado en aquella inmensidad; tenía una manera de estar fijo que hacía pensar en el misterio de la estupidez. Sin embargo, él fue lo único que yo pude hacer mío aquella noche. Al salir quise darle una propina al mayordomo. Pero él la rechazó diciendo:
-Yo no hago esto por interés, señor; lo hago obligado por usted.
En la segunda sesión miré miniaturas de jaspe; pero al pasar mi luz por encima de un pequeño puente sobre el que cruzaban elefantes me di cuenta de que en aquella habitación había otra luz que no era la mía. Di vuelta los ojos antes que la cabeza y vi avanzar una mujer blanca con un candelabro. Venía desde el principio de la ancha avenida bordeada de vitrinas. Me empezaron espasmos en la sien que en seguida corrieron como ríos dormidos a través de las mejillas; después los espasmos me envolvieron el pelo con vueltas de turbante. Por último, aquello descendió por las piernas y se anuló en las rodillas. La mujer venía con la cabeza fija y el paso lento. Yo esperaba que su envoltura de luz llegara hasta el colchón y ella soltara un grito. Se detenía unos instantes; y al renovar los pasos yo pensaba que tenía tiempo de escapar; pero no me podía mover. A pesar de las pequeñas sombras en la cara se veía que aquella mujer era bellísima: parecía haber sido hecha con las manos y después de haberla bosquejado en un papel. Se acercaba demasiado, pero yo pensaba quedarme quieto hasta el fin del mundo. Se paró a un costado del colchón. Después empezó a caminar pisando con un pie en el piso y otro en el colchón. Yo estaba como un muñeco extendido en un escaparate mientras ella pisaba con un pie en el cordón de la vereda y el otro en la calle. Después permanecí inmóvil, a pesar de que la luz de ella se movía de una manera extraña. Cuando la vi pasar de vuelta ella hacía un camino en forma de eses por entre el espacio de una vitrina a la otra, y la cola del peinador se iba enredando suavemente en las patas de las vitrinas. Tuve la sensación de haber dormido un poco antes que ella hubiera llegado a la puerta del fondo. La había dejado abierta al venir y también la dejó al irse. Todavía no había desaparecido del todo la luz de ella, cuando descubrí que había otras detrás de mí. Ahora me pude levantar. Tomé el colchón por una punta y salí para encontrarme con el mayordomo. Le temblaba todo el cuerpo y el candelabro. No podía entender lo que me decía porque le castañeteaban los dientes postizos.
Ya sabía que en la próxima sesión ella aparecería de nuevo; no podía concentrarme para mirar nada, y no hacía otra cosa que esperarla. Apareció y me sentí más tranquilo. Todos los hechos eran iguales a la primera vez; el hueco de los ojos conservaba la misma fijeza; pero no sé dónde estaba lo que cada noche tenía de diferente. Al mismo tiempo yo ya sentía costumbre y ternura. Cuando ella venía cerca del colchón tuve una rápida inquietud: me di cuenta que no pasaría por la orilla sino que cruzaría por encima de mí. Volví a sentir terror y a creer que ella gritaría. Se detuvo cerca de mis pies. Después dio un paso sobre el colchón; otro encima de mis rodillas -que temblaron, se abrieron e hicieron resbalar el pie de ella-; otro paso del otro pie en el colchón; otro paso en la boca de mi estómago; otro más en el colchón y otro de manera que su pie descalzo se apoyó en mi garganta. Y después perdí el sentido de lo que ocurría de la más delicada manera: pasó por mi cara toda la cola de su peinador perfumado.
Cada noche los hechos eran más parecidos; pero yo tenía sentimientos distintos. Después todos se fundían y las noches parecían pocas. La cola del peinador borraba memorias sucias y yo volvía a cruzar espacios de un aire tan delicado como el que hubieran podido mover las sábanas de la infancia. A veces ella interrumpía un instante el roce de la cola sobre mi cara; entonces yo sentía la angustia de que me cortaran la comunicación y la amenaza de un presente desconocido. Pero cuando el roce continuaba y el abismo quedaba salvado, yo pensaba en una broma de la ternura y bebía con fruición todo el resto de la cola.
A veces, el mayordomo me decía:
-¡Ah, señor! ¡Cuánto tarda en descubrirse todo esto!
Pero yo iba a mi pieza, cepillaba lentamente mi traje negro en el lugar de las rodillas y el estómago, y después me acostaba para pensar en ella. Había olvidado mi propia luz: la hubiera dado para recordar con más precisión cómo la envolvía a ella la luz de su candelabro. Repasaba sus pasos y me imaginaba que una noche ella se detendría cerca de mí y se hincaría; entonces, en vez del peinador, yo sentiría sus cabellos y sus labios. Todo esto lo componía de muchas maneras; y a veces le ponía palabras: "Querido mío, yo te mentía..." Pero esas palabras no me parecían de ella y tenía que empezar a suponer todo de nuevo. Esos ensayos no me dejaban dormir; y hasta penetraban un poco en los sueños. Una vez soñé que ella cruzaba una gran iglesia. Había resplandores de luces de velas sobre colores rojos y dorados. Lo más iluminado era el vestido blanco de novia con una larga cola que ella llevaba lentamente. Se iba a casar; pero caminaba sola y con una mano se tomaba la otra. Yo era un perro lanudo de un color negro muy brillante y estaba echado encima de la cola de la novia. Ella me arrastraba con orgullo y yo parecía dormido. Al mismo tiempo yo me sentía ir entre un montón de gente que seguía a la novia y al perro. En esa otra manera mía, yo tenía sentimientos e ideas parecidos a los de mi madre y trataba de acercarme todo lo posible al perro. Él iba tan tranquilo como si se hubiera dormido en una playa y de cuando en cuando abriera los ojos y se viera rodeado de espuma. Yo le había transmitido al perro una idea, y él la había recibido con una sonrisa. Era ésta: "Tú te dejas llevar, pero tú piensas en otra cosa".
Después, en la madrugada, oía serruchar la carne y golpear con el hacha.
Una noche en que había recibido pocas propinas, salí del teatro y bajé hasta la calle más próxima al río. Mis piernas estaban cansadas; pero mis ojos tenían gran necesidad de ver. Al pararme en una casucha de libros viejos vi pasar una pareja de extranjeros; él iba vestido de negro y con una gorra de apache; ella llevaba en la cabeza una mantilla española y hablaba en alemán. Yo caminaba en la dirección de ellos, pero ellos iban apurados y me habían sacado ventaja. Sin embargo, al llegar a la esquina tropezaron con un niño que vendía caramelos y le desparramaron los paquetes. Ella se reía, le ayudaba a juntar la mercancía y al fin le dio unas monedas. Y fue al volverse a mirar por última vez al vendedor, cuando reconocí a mi sonámbula y me sentí caer en un pozo de aire. Seguí a la pareja ansiosamente: yo también tropecé con una gorda que me dijo:
-Mirá por donde vas, imbécil.
Yo casi corría y estaba a punto de sollozar. Ellos llegaron a un cine barato, y cuando él fue a sacar las entradas ella dio vuelta la cabeza. Me miró con cierta inasistencia porque vio mi ansiedad, pero no me conoció. Yo no tenía la menor duda. Al entrar me senté algunas filas delante de ellos, y en una de las veces que me di vuelta para mirarla, ella debe haber visto mis ojos en la oscuridad, pues empezó a hablarle a él con alguna agitación. Al rato yo me di vuelta otra vez; ellos hablaron de nuevo, pero pocas palabras y en voz alta. E inmediatamente abandonaron la sala. Yo también. Corría detrás de ella sin saber lo que iba a hacer. Ella no me reconocía; y además se me escapaba con otro. Yo nunca había tenido tanta excitación y, aunque sospechaba que no iría a buen fin, no podía detenerme. Estaba seguro de que en todo aquello había confusión de destinos; pero el hombre que iba apretado al brazo de ella se había hundido la gorra hasta las orejas y caminaba cada vez más ligero. Los tres nos precipitábamos como en un peligro de incendio; yo ya iba cerca de ellos, y esperaba quién sabe qué desenlace. Ellos bajaron la vereda y empezaron a cruzar la calle corriendo; yo iba a hacer lo mismo, y en ese instante me detuvo otro hombre de gorra; estaba sentado en un auto, había descargado un cornetazo y me estaba insultando. Apenas desapareció el auto yo vi a la pareja acercarse a un policía. Con el mismo ritmo con que caminaba tras ellos me decidí a ir para otro lado. A los pocos metros me di vuelta, pero no vi a nadie que me siguiera. Entonces empecé a disminuir la velocidad y a reconocer el mundo de todos los días. Había que andar despacio y pensar mucho. Me di cuenta que iba a tener una gran angustia y entré en una taberna que tenía poca luz y poca gente; pedí vino y empecé a gastar de las propinas que reservaba para pagar la pieza. La luz salía hacia la calle por entre las rejas de una ventana abierta; y se le veían brillar las hojas a un árbol que estaba parado en el cordón de la vereda. A mí me costaba decidirme a pensar en lo que me pasaba. El piso era de tablas viejas con agujeros. Yo pensaba que el mundo en que ella y yo nos habíamos encontrado era inviolable; ella no lo podría abandonar después de haberme pasado tantas veces la cola del peinador por la cara; aquello era un ritual en que se anunciaba el cumplimiento de un mandato. Yo tendría que hacer algo. O esperar tal vez algún aviso que ella me diera en una de aquellas noches. Sin embargo, ella no parecía saber el peligro que corría en sus noches despiertas, cuando violaba lo que le indicaban los pasos del sueño. Yo me sentía orgulloso de ser un acomodador, de estar en la más pobre taberna y de saber, yo solo -ni siquiera ella lo sabía-, que con mi luz había penetrado en un mundo cerrado para todos los demás. Cuando salí de la taberna vi un hombre que llevaba gorra. Después vi otros. Entonces tuve una idea de los hombres de gorra: eran seres que andaban por todas partes, pero que no tenían nada que ver conmigo. Subí a un tranvía pensando que cuando fuera a la sala de las vitrinas llevaría escondida una gorra y de pronto se la mostraría. Un hombre gordo descargó su cuerpo, al sentarse a mi lado, y yo ya no pude pensar más nada.
A la próxima reunión yo llevé la gorra, pero no sabía si la utilizaría. Sin embargo, apenas ella apareció en el fondo de la sala yo saqué la gorra y empecé a hacer señales como un farol negro. De pronto la mujer se detuvo y yo, instintivamente, guardé la gorra; pero cuando ella empezó a caminar volví a sacarla y a hacer señales. Cuando ella se paró cerca del colchón tuve miedo y le tiré con la gorra: primero le pegó en el pecho y después cayó a sus pies. Todavía pasaron unos instantes antes de que ella soltara un grito. Se le cayó el candelabro haciendo ruido y apagándose. En seguida oí caer el bulto blando de su cuerpo seguido de un golpe más duro que sería la cabeza. Yo me paré y abrí los brazos como para tantear una vitrina; pero en ese instante me encontré con mi propia luz que empezaba a crecer sobre el cuerpo de ella. Había caído como si en seguida fuera a tener un sueño dichoso; los brazos le habían quedado entreabiertos, la cabeza echada hacia un lado y la cara pudorosamente escondida bajo las ondas del pelo. Yo recorría su cuerpo con mi luz como un bandido que la registrara con una linterna; y cerca de los pies me sorprendí al encontrar un gran sello negro, en el que pronto reconocí mi gorra. Mi luz no sólo iluminaba a aquella mujer, sino que tomaba algo de ella. Yo miraba complacido la gorra y pensaba que era mía y no de ningún otro; pero de pronto mis ojos empezaron a ver en los pies de ella un color amarillo verdoso parecido al de mi cara aquella noche que la vi en el espejo de mi ropero. Aquel color se hacía brillante en algunos lados del pie y se oscurecía en otros. Al instante aparecieron pedacitos blancos que me hicieron pensar en los huesos de los dedos. Ya el horror giraba en mi cabeza como un humo sin salida. Empecé de nuevo a hacer el recorrido de aquel cuerpo; ya no era el mismo, y yo no reconocía su forma; a la altura del vientre encontré, perdida, una de sus manos, y no veía de ella nada más que los huesos. No quería mirar más y hacía un gran esfuerzo para bajar los párpados. Pero mis ojos, como dos gusanos que se movieran por su cuenta dentro de mis órbitas, siguieron revolviéndose hasta que la luz que proyectaban llegó hasta la cabeza de ella. Carecía por completo de pelo, y los huesos de la cara tenían un brillo espectral como el de un astro visto con un telescopio. Y de pronto oí al mayordomo: caminaba fuerte, encendía todas las luces y hablaba enloquecido. Ella volvió a recobrar sus formas; pero yo no la quería mirar. Por una puerta que yo no había visto entró el dueño de casa y fue corriendo a levantar a la hija. Salía con ella en brazos cuando apareció otra mujer; todos se iban, y el mayordomo no dejaba de gritar:
-Él tuvo la culpa; tiene una luz del infierno en los ojos. Yo no quería y él me obligó...
Apenas me quedé sólo pensé que me ocurría algo muy grave. Podría haberme ido; pero me quedé hasta que entró de nuevo el dueño. Detrás venía el mayordomo y dijo:
-¡Todavía está aquí!
Yo iba a contestarle. Tardé en encontrar la respuesta; sería más o menos ésta: "No soy persona de irme así de una casa. Además tengo que dar una explicación". Pero también me vino la idea de que sería más digno no contestar al mayordomo. El dueño ya había llegado hasta mí. Se arreglaba el pelo con los dedos y parecía muy preocupado. Levantó la cabeza con orgullo y, con el ceño fruncido y los ojos empequeñecidos, me preguntó:
-¿Mi hija lo invitó a venir a este lugar?
Su voz parecía venir de un doble fondo que él tuviera en su persona. Yo me quedé tan desconcertado que no pude decir más que:
-No, señor. Yo venía a ver estos objetos... y ella me caminaba por encima...
El dueño iba a hablar, pero se quedó con la boca entreabierta. Volvió a pasarse los dedos por el pelo y parecía pensar: "No esperaba esta complicación".
El mayordomo empezó a explicarle otra vez la luz del infierno y todo lo demás. Yo sentía que toda mi vida era una cosa que los demás no comprenderían. Quise reconquistar el orgullo y dije:
-Señor, usted no podrá entender nunca. Si le es más cómodo, envíeme a la comisaría.
Él también recobró su orgullo:
-No llamaré a la policía porque usted ha sido mi invitado; pero ha abusado de mi confianza, y espero que su dignidad le aconsejará lo que debe hacer.
Entonces yo empecé a pensar un insulto. Lo primero que me vino a la cabeza fue decirle "mugriento". Pero en seguida quise pensar en otro. Y fue en esos instantes cuando se abrió, sola, una vitrina, y cayó al suelo una mandolina. Todos escuchamos atentamente el sonido de la caja armónica y las cuerdas. Después el dueño se dio vuelta y se iba para adentro en el momento que el mayordomo fue a recoger la mandolina; le costó decidirse a tomarla, como si desconfiara de algún embrujo; pero la pobre mandolina parecía, más bien, un ave disecada. Yo también me di vuelta y empecé a cruzar el comedor haciendo sonar mis pasos; era como si anduviera dentro de un instrumento.
En los días que siguieron tuve mucha depresión y me volvieron a echar del empleo. Una noche intenté colgar mis objetos de vidrio en la pared; pero me parecieron ridículos. Además fui perdiendo la luz: apenas veía el dorso de mi mano cuando la pasaba por delante de los ojos.
![]()
EXPLICACIÓN FALSA DE MIS CUENTOS
Obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. No son completamente naturales, en el sentido de no intervenir la conciencia. Eso me sería antipático. No son dominados por una teoría de conciencia. Esto me sería extremadamente antipático. Preferiría decir que esa intervención es misteriosa. Mis cuentos no tienen estructuras lógicas. A pesar de la vigilancia constante y rigurosa de la conciencia, ésta también me es desconocida. En un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado; no sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento; sólo presiento o deseo que tenga hojas de poesía; o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma esté destinada a ser, y ayudarla a que lo sea. Al mismo tiempo ella crecerá de acuerdo a un contemplador al que no hará mucho caso si él quiere sugerirle demasiadas intenciones o grandezas. Si es una planta dueña de sí misma tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. No sabrá el grado y la manera en que la conciencia intervendrá, pero en última instancia impondrá su voluntad. Y enseñará a la conciencia a ser desinteresada.
Lo más seguro de todo es que yo no sé cómo hago mis cuentos, porque cada uno de ellos tiene su vida extraña y propia. Pero también sé que viven peleando con la conciencia para evitar los extranjeros que ella les recomienda.
|