Fray Luis de León, cuando discurre sobre la mujer, particularmente la casada, no admite que vaya desaliñada ni remendada. A su persona la ha de traer limpia, bien tratada y aderezada y significativamente dice “conforme a su calidad”, pues si en el hogar todo debe estar en orden y en buen concierto, así como la servidumbre arreglada en correspondencia, no hay ninguna razón para que la dueña de casa no lo esté. Más todavía, debe sobresalir en consonancia con el concepto cristiano de la honestidad. Cuando observa con detenimiento en derredor encuentra un gran desatino en el exceso de vestimenta, adornos y “señaladamente en los afeites del rostro, hay gran exceso aun en la mujeres, que en lo demás son honestas” y en consecuencia propone una cruzada para persuadirlas de semejantes yerros que las sacan de naturaleza. En realidad, a poco andar le surgen ciertas pesadumbres y miedos, pues en su afán conminatorio cosechará respuestas un tanto ríspidas. Algo que debía ser bastante común por parte de las mujeres; un desaire larvado hacia la totalidad de los moralistas. Es consciente de lo difícil del empeño, ante una costumbre tan arraigada en los siglos, porque “¿quién no temerá de oponerse a una cosa tan recibida?” De tal manera la herramienta de trabajo de Fray Luis, al menos al principio, ha de consistir en tratar indirectamente el pecado cometido mediante el afeite, haciéndoles ver y demostrando el engaño que deviene de tal arte, es decir que les da lo opuesto de aquello que les promete.
Su pretensión primaria será “enseñarles que sean hermosas” que, al menos, como enunciado es una bellísima tarea. Ya en camino, arremete contra la calidad de los distintos cosméticos que no está del todo mal, puesto que la calidad era variopinta. Así como unos eran excelentes, otros dejaban mucho que desear debido al deficiente lavado de las grasas que rápidamente se enranciaban con el consiguiente olor espantoso que destilaban los rostros. Fray Luis se lamenta juiciosamente del contratiempo, pues lo propio de la belleza es parecer bien, que “la hermosura allega y convida á si, y la suciedad aparta y ahuyenta. En cobrando un poco de calor el cuerpo, se trasluce; y descúbrese por entre lo blanco un escuro y verdinegro, y un entre azul y morado; y matízase el rostro todo, y señaladamente las cuencas de los bellísimos ojos, con una variedad de colores feísimos; y aún corren a las veces derretidas las gotas, y aran con sus arroyos las cara. Mas si dicen que acontece esto á las que no son buenas maestras, yo digo que ninguna lo es tan buena, que si ya engañare los ojos, pueda engañar las narices. Porque el olor de los adobios, por más que se perfumen, va delante dellas, pregonando y diciendo que no es oro lo que reluce, y que todo es asco y engaño, y va como con la mano desviando la gente en cuanto pasa lo que yo no quiero nombrar” (1)
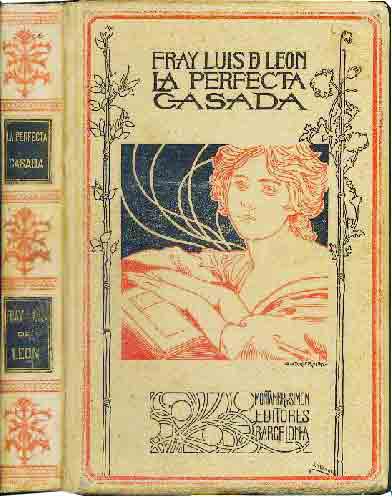 |
Fray Luis odia lo sobreañadido y postizo y no tolera que todas quieran aparecer blancas y rubias. Al punto dice, “que las de buenas figuras, aunque sean morenas, son hermosas, y no sé si más hermosas que siendo blancas”. Al insigne fraile le gustan las morenas, es decir, le gusta la española al natural con sus “bellísimos ojos”; sin embargo, poco caballero admite que hay feas, que con el afeite lo son más, cosa que desde el punto de vista de los cosméticos es poco cierto. De todas maneras el gran poeta no se arredra y llega a la desconsideración y al sarcasmo cuando, para que tengan una buena figura les sugiere “a las que son perdidas por esto… hagan máscaras de buenas figuras y pónganselas y que dejen el barniz para los lienzos”. Supone que con esta receta carnavalesca no les ha de tocar el sol, ni dar el aire, ni entrar el polvo. Lo curioso y llamativo es que tan insigne hombre caiga en tamaña tontería, aunque ciertamente se ponían máscaras contra el sol, pero de distinta labra. Entiende más adelante, con razón que la hermosura no consiste en el color elegido sino en la figura y proporciones. Una figura que a renglón seguido y al igual que los otros moralistas no debe ser transgredida. Otras veces se nota una ambigüedad y se declara enemigo solamente del exceso. Es probable que en solitario como todos los moralistas guste de los cosméticos “que es el fin del aderezo y de la cura del rostro, sino el parecer bien y agradar á los miradores” que aparentemente, puede sugerir deleite y a partir de ello anzuelo y reclamo como al viejo estilo. En momentos de mayor amabilidad para con las mujeres alude a la dosificación, al escribir que de ser posible cuando aplican afeites adopten “una natural tasa y medida, y la buena disposición y parecer dellas consiste en estar justas en eso”.
Pero no puede con su genio y se ve en la obligación de continuar por el tradicional camino del afeite. Al ser un engaño advierte a los maridos para que sus mujeres no se muestren de otra forma a como son; que no encubran la verdad y concluye al remitirse a la tentación, que ésta es inherente a la condición femenina, la cual tapando la verdad del rostro puede atraer consecuencias más funestas. En resumen, dirá a los maridos que la máscara es un escollo que se impone al amor y se vale también de los antiguos, pues los clásicos siempre ayudan. Recuerda que Aristóteles ya decía que la mujer debe andar sencilla y sin engaño, o que el cómico Menandro echó de su casa a una mujer que teñía de rubio sus cabellos, o habla por boca de san Clemente al decir que son “merecedoras, no de una, sino de doscientas mil muertes, que se coloran con las freces del cocodrilo, y se untan con espuma de la hediondez, y que para las aveñolas hacen hollín y albayalde para embarnizar las mejillas…”; (2) he subrayado aveñolas pues el poeta, al traducir del griego ha creado la bella, tintineante y aérea palabra, que si bien puede estar aquejada de un dejo despectivo, no cabe duda, que mediante la denuncia y a su pesar, queda prendado de los dibujos volanderos de las cejas cuando unen sus cabezas.
La moral, en suma, advierte que el afeite encierra el estigma. Durante siglos se ha tildado de ramera a la mujer habituada a mudas y pinturas que convierte su rostro en carátula. Tampoco las vestiduras han pasado desapercibidas al dejar al descubierto lo que debían ocultar. El mismo anatema sobrevuela sobre los colores de los atavíos y el lujo desenfrenado en que el oro y las pedrerías se alejan de la honestidad. Unos desmadres y exorbitancias que solo han tenido cabida en las capas sociales altas, y ello ha ocurrido tanto con las sedas, los brocados y los afeites más refinados, exóticos y de alto precio, tal “la medicina excelente para el rostro de cualquier muger principal”. Por lo tanto es necesario aclarar por qué aplican tamaño y desmadrado empeño en relacionar a las mujeres que se afeitan con las rameras; que dicho sea otra vez, cuando hacen tales acusaciones no se atreven con las damas principales dado que la diferenciación se enarbola constantemente. Por lo demás ni el hombre ni la mujer españoles han vilipendiado a las rameras. Ni antes ni hoy.
Los moralistas se empeñan en demostrar que éstas llevaban un traje acorde que las señalaba como tales ante los demás. Al respecto es necesario matizar. En poquísimas ocasiones han hecho caso de las Pragmáticas que preconizaban llevasen alguna señal que las distinguiese, bien fuera una cinta, un determinado color de vestido o un letrero a la puerta de sus casas. Cuando esto último ha ocurrido ha sido por publicidad y no por cumplir las normas y si bien, a veces, han vivido en calles o barrios, más se distinguían por la manera en que la carne sorteaba los escollo para suscitar. De tal manera las que vivían en las afueras o cantoneras atraían por medio de la carne y un maquillaje de mala calidad. Enfrente y mimetizadas estaban las rameras de lujo que tenían como reclamo las mismas artes que las mujeres de las capas acomodadas y hasta el mismo porte. Vestían con la misma desenvoltura que las damas honestas y hasta con mayor refinamiento y elegancia, por lo que era difícil distinguirlas, aunque los hombres de estratos superiores, incluidos los moralistas, sabían donde encontrarlas. Pero Fray Luis se esmera en que el gusto de los gentiles esté al gusto de Dios y amonesta a aquellas dadas a la cosmética, o sea, al vicio y a los afeites de las rameras. Recalca que antiguamente las leyes las apartaron de las matronas y que la maldad de este siglo las ha igualado con las mujeres honestas. Claro que una cosa es lo que dicen los libros y otra muy distinta lo que acontece en estos asuntos. Para el insigne catedrático de Salamanca todo es mimetismo cuando de atavíos y afeites se trata. Si embargo, en la época de las matronas se cumplieron los estratos sociales, y poco o nada, los morales. Las privilegiadas matronas también concurrían a los baños y al circo. Algo que sucede en el siglo de Fray Luis y termina poniendo a todas en el mismo saco por el hecho simplicísimo que debe airear la moraleja.
A Felipe II estas cuestiones morales le traen sin cuidado a pesar de las Pragmáticas por él sancionadas. A él le gusta echar mano de los afeites caros, de los que hacen los médicos y como medicina, para no pecar en demasía. Tal ocurre con las marcas que les pueden quedar a sus bellas hijas como consecuencia de las viruelas. Y sabe que por extirpar las máculas no se allega el pecado, puesto que la hechura del rostro ya está alterada desmereciendo salud y belleza; sobre todo de clase. Y en tal caso todo es lícito. Para Felipe II la piel de quienes ama debe ser blanca, lisa, suave y reluciente, como las deslumbrantes que pintan los grandes pintores cuyos lienzos atesora. Una piel radiante, luminosa que en su esplendor semeje el cutis de su madre pintada por Tiziano. El rey posee un refinado gusto estético que se manifiesta no sólo por los artistas escogidos, por los libros que guarda y pretende, sino por sus propias preocupaciones sobre la belleza, en cuanto a las proporciones y singularmente a través de la vestimenta. Su atavío color negro nada tiene que ver con lo lóbrego que por siglos ha enarbolado un tópico sin sentido. Mucho de seriedad y de estilo que será copiado por las cortes europeas.

Retrato de las Infantas Catalina Micaela e Isabel Clara Eugenia , las hijas que Felipe II tuvo con Isabel de Valois, realizado por Sofonisba Anguissola . (imagen procedente de http://www.foroxerbar.com )
|
Pues bien, en esos tiempos en que la viruela causa estragos, al rey le sobrecoge que la enfermedad mancille para siempre el rostro de sus hijas. En una de las cartas escritas desde Lisboa, deja traslucir su alegría de que la infanta Catalina no presente señales; “Vuestra hermana y el conde m’escriben que no os quedarían señales, digo hoyos, que las otras señales no importan; solo tenían alguna cerca de la nariz, por no haverse cabado de quitar las costras de allí; y como sean pocas, como lo espero no ymportan”. Continúa con la misma inquietud en la siguiente carta, “y espero que a vos, la menor, os quedarán pocos hoyos, qu’es lo que hace al caso, que las manchas no importan, pues se quitan”, y en la subsiguiente y por tercera vez teme por tales anfractuosidades y repite “como no haya hoyos, las manchas presto se quitarán”(3) Felipe II está bien informado del genio de la enfermedad y de sus secuelas, y es consciente hasta dónde la farmacopea y la cosmética pueden atemperar tales inconvenientes de esa cruel “fiebre virulenta, y morbiliosa” a la manera de “vna estraña fermentación, que conmueve á la sangre á vn violentíssimo movimiento, por el qual se precipita hasta el cutis el material maligno”.(4)
De hecho el rey se angustia como cualquier padre por la suerte de una enfermedad que afecta a sus hijos. Sin embargo, su preocupación es estética y ética, y de altos vuelos reales, pues no hay que olvidar que sus hijas serán princesas casaderas. Además rememora la experiencia singular con las zozobras pertinentes ante la viruela padecida por su tercera mujer, doña Isabel de Valois, oportunidad en que Felipe no conciliaba el sueño espantado por los presagios que malograran la singular belleza de la reina. Recién llegada a Toledo en 1560, Isabel de Valois padece unas “viruelas benignas”, según el diagnóstico que los médicos asientan en la historia clínica, que da pie para suponer que haya sido una varicela. De todas maneras y ante el temor de que quedara trastornada la piel del rostro se la trata en el periodo descamativo con Agua de belleza, compuesta, básicamente por claras de huevo, en una relación de cinco a uno con respecto al alcohol o agua ardiente o espíritu de vino. A ello se le sumaban las propiedades de distintas esencias como el espliego, limón, tomillo en proporción de dos partes de cada uno. Una vez bien mezclado se lo dejaba sedimentar, aclarando en dos o tres días. El líquido resultante de color ambarino duraba por meses. A la noche antes de acostarse se tomaba una cucharadita y puesta en la mano pasaban por cutis, cuello y pecho y lo repetían a la mañana. Después un baño.

Retrato de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II , realizado por Sofonisba Anguissola (imagen procedente de http://cvc.cervantes.es )
|
El uso continuado durante un mes proporcionaba a la piel una suavidad, limpieza y frescura extraordinarias. En el caso de la reina, buenos han debido ser los resultados a juzgar por los retratos que quedan y lo que sobre su belleza escribe el abate y señor de Brantôme, Pierre de Bourdeilles. Ante la egregia y encarecida paciente, de fino y hermoso rostro, los médicos se esmeran, especialmente el doctor Juan Fragoso que intervino directa o indirectamente en todas las enfermedades que sufrió hasta su muerte. Por consiguiente prescribe además de lo anterior, leche de burra, sangre de paloma y cuajares, puesto que en la documentación se habla de nata. Y entre otras cosas puede haber recetado agua del Tajo que pasaba por ser agua argentada, al punto que se pueden encontrar varios asientos: que se pagan a “Francisco Salvatierra, aguador, 14 reales por dos cargas de agua de asnillos que se trajo de Tajo para S.M.” (5) Por su parte, Agustín de Rojas dice que las aguas del Tajo ponen “los rostros más tersos que plata muy fina y acendrada, siendo estimada por esto en toda España su agua cristalina, la cual si se vendiera le pudieran con razón llamar río de plata…” (6)
También de estas cuestiones se había ocupado y en profundidad Plinio (7), cuando sugería que para las manchas del rostro se debía tocar diariamente con pincel empapado en hiel de toro, ligeramente desleída en agua. Y además aplicar durante siete días una mezcla de miel y ceniza de ciertas conchas de mar como el murex o el conchylion dando fin al tratamiento el octavo día con claras de huevo. Por su parte Ovidio en idénticas ocasiones recomienda tomar seis libras de habas y otras tantas de altramuces, a los cuales una vez tostados se les añadía cerusa, espuma de nitro rojo, lirio de Iberia, alcionea y miel, frotando las manchas con media onza. Es más que probable que las damas de palacio se han hecho eco de las mascarillas venecianas: una pasta a base de clara de huevo batida en harina o en miel blanca y harina de cebada descascarillada quedando la piel lozana y suave. Se ve que están tratando con substancias que producen un “peeling” superficial. Y si el rostro es el trasunto del alma, bien podían las arrugas semejar cicatrices de aquella, a la manera de una sobresaltada impronta que se acrece a merced de la sedimentación del gesto. Para que la pasión no se muestre en exceso el moralista llama a la moderación, lejos y equidistante de la alegría y de la tristeza. Ni la risa hipertrofiada, ni las excesivas lágrimas que irán manifestando arrugas en los trayectos musculares. La tranquilidad moral, daría por consiguiente la calma apropiada al rostro, mientras que las fuertes emociones, semejando salvajes sismos, traerían rugosas y alargadas prominencias al semblante. Aunque tampoco hay que echar toda la culpa a la exorbitada ostentación del alma, pues el tiempo hace mella con fuerza, al igual que el sol que, a la postre, puede abrasar tan intrincados meandros. No en vano el experto Ovidio aconseja a las damas romanas a sujetar la violencia del carácter y de tal guisa conservar el rostro etéreo y sin anfractuosidades, junto a los mejores afeites. Y de ello se hablará en otra oportunidad.
(1) León, Fray Luis de. La perfecta casada. Biblioteca Autores Españoles (BAE). Madrid. 1950. Cap.XII.
(3) Felipe II. Cartas de Felipe II a sus hijas. Ed. De Luisa Elena del Portillo Diaz. Lepanto.s/f. Cartas XXIX, XXX, XXXI, respectivamente.
(4) Torres y Villarroel, Diego de. Doctor a pie, Medicina barata, y Lunario saludable. Salamanca. 1732.
(5) Simancas: Casa Real, Obras y Bosques, leg. 52.
(6) Rojas, Agustín de. El viaje entretenido. Madrid. 1614.
(7) Plinio, el Viejo. Historia Natural. Trasladada y anotada por el Licenciado Gerónimo de la Huerta. Universidad Nacional de México. 1976. Libro XI, cap. XLI.

|